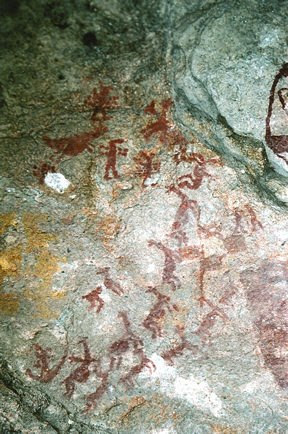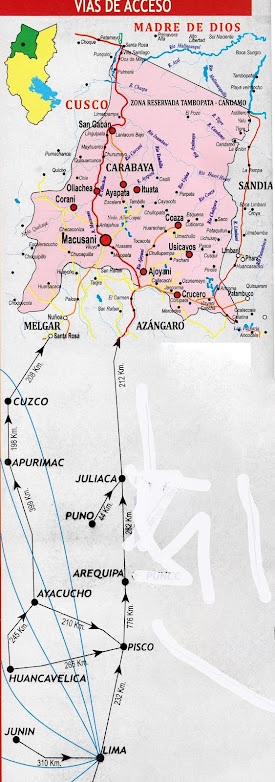DICTADURA CONGRESAL
Y
CENTRALIZACIÓN DEL PODER
Por: Efraín Gonzales de Olarte
“Se
trata de una dictadura bastante extraña, pues no hay un dictador personificado,
no hay un partido con poder político y con ideas de qué hacer con el poder,
sino una agrupación de rufianes con angurria de poder... Estamos perdiendo el
futuro”.
Por definición, las dictaduras son centralistas y desdeñan el carácter democrático de la descentralización del Estado. Lo que está sucediendo en el Perú es un proceso de reducción de la democracia y el crecimiento paralelo de una dictadura del Congreso y la subordinación del Gobierno a dicho poder. En consecuencia, se está creando un poder centralizado basado en la eliminación o modificación de cualquier atisbo de equilibrio de poderes, de funcionamiento de instituciones importantes como el Jurado Nacional de Elecciones, de la ONPE o la JNJ, la modificación de la Constitución con el propósito de cambiar las reglas para impedir la alternancia política, la creación del Senado para que los actuales congresistas crean que pueden ser senadores, y últimamente la prohibición de movimientos regionales para aumentar sus chances de ser elegidos como autoridades en los diferentes niveles de Gobierno, pero sobre todo para obligar a los electores regionales que voten por la gavilla de mediocres, cacasenos y cínicos que hoy están en el Congreso, sobre todo APP y FP.
Obviamente,
este es un claro proceso de concentración del poder, propio de las dictaduras.
El problema es que se trata de una dictadura bastante extraña, pues no hay un
dictador personificado, no hay un partido con poder político y con ideas de qué
hacer con el poder, sino una agrupación de rufianes con angurria de poder, lo
que significa que las posibilidades de la arbitrariedad, el desorden y la
anarquía están a la vuelta de la esquina. Es una dictadura basada en intereses
personales de gente que ha visto en la debilidad de nuestras instituciones y en
una ciudadanía asustada la posibilidad de medrar de los recursos del Estado,
algunos para enriquecerse de manera ilícita, otros para usar el poder para dar
empleo a sus parientes y amigos. En consecuencia, es una dictadura que es y
será incapaz de pensar en la tremenda crisis de pobreza, desigualdad,
informalidad y de la creciente incapacidad de las reparticiones del Estado para
cumplir sus funciones con eficacia y honradez.
Lo
poco que habíamos avanzado en estabilidad jurídica, expectativa de crecimiento
económico, reducción de la pobreza y cierta esperanza de un futuro mejor, está
siendo destruido por esta dictadura distópica, cuyos integrantes han perdido la
vergüenza, la dignidad, los mínimos códigos morales que hacen funcionar a los
países civilizados. Nos están llevando a la barbarie y a la destrucción del país.
De
esta situación se han dado cuenta los jóvenes, por ello se están yendo o se
quieren ir del país (ver encuesta del IEP), personas y empresas con recursos
financieros también se están yendo. Para ellos el Perú no tiene futuro con este
Gobierno, con este Congreso y con la sociedad civil que se ha quedado
paralizada. Es decir, estamos perdiendo el futuro.
Para
las regiones y las poblaciones del Perú profundo la inconstitucional supresión
de los movimientos regionales es un arma de doble filo. Por un lado, ha de
crear mayor animadversión al Congreso y al Gobierno, que puede terminar en
violencia; por otro lado, podría ser aprovechado por la treintena de partidos y
partiduchos que quieren participar en las elecciones del 2026, siempre que la
gente recuerde quién es quién. La pulverización de la política terminará en la
elección de personas ávidas de medrar del Estado y no por opciones políticas.
Es decir, se está generando una dinámica social, que los actuales congresistas
creen que los podría favorecer.
 |
| Lo que fue, no despierta |
Sin
embargo, hay pequeñas posibilidades de cambio si la ciudadanía se sacude del
marasmo y del miedo. Una posibilidad es la desobediencia civil a varias de las
normas aprobadas, lo que podría generar una toma de conciencia sobre lo que
viene. Otra es el derecho a la insurgencia dado el carácter dictatorial que ha
asumido el Congreso. La otra es volver a las calles, para pedir empleo, mayor
lucha contra la pobreza y la derogatoria de todas las “reformas”
constitucionales hechas sin referendo y todas las leyes que están acabando con
el futuro de los peruanos, sobre todo de los jóvenes. Felizmente, hay
movimientos regionales que reaccionarán sobre esta medida anticonstitucional
(art 2°) de impedir la libertad de asociación y participación política. <>