INTERPRETACIÓN
DEL MITO (APUNTES)
Gamaliel Churata
El absoluto del hombre primitivo ha mantenido sobre él una
influencia decisiva hasta el momento en que ciertos factores extraños a la
simpleza de sus costumbres vinieron a reemplazarla por otro absoluto suscitado
en un nuevo paisaje o concierto vital.
¿Qué absoluto u órgano de costumbres es el absoluto del
hombre primitivo?
Si analizamos los elementos que integran estas dos unidades
encontraremos que coexisten a todo intento de formación mental y complementan
el concepto de universo y de mundo, al mismo tiempo que actúan sobre el
individuo en el perentorio sentido de infundir el sentimiento y la intuición de
las cosas, percibibles más allá de sus relaciones exteriores.
A este resultado podríamos llegar de manera directa y simple
planteando el problema con enunciados domésticos y manuables, porque, en último
análisis, el absoluto no es sino la unidad del ser en la vida, y esta unidad se
realiza más directamente cuando el hombre se liga con mayor entrañamiento a la
raíz de intereses de su grupo, o sea el humus social. Es decir, el absoluto se
declara y vierte cuando el individuo realiza previamente un connubio con agua,
viento, calor, etc. Y luego con electricidad, radio, automóvil o cinematógrafo,
unidades de su mundo mental. Mientras este consorcio no se efectúa, no hay
posibilidad de la existencia del mito, no hay unidad o sinergia, no hay
absoluto.
El mito representa o simboliza, pues, la expresión de unidad
del hombre con el mundo que domina, pero del cual se comprende tributario en
cuanto rinde pleitesía a la unidad mental que él mismo establece y denomina.
El mito resulta, entonces, una entidad sutil cuya formación
se realiza diariamente en cada uno de nuestros pensamientos, y, sobre todo, en
cada uno de nuestros actos, y su posibilidad resulta real y orgánica puesto que
proviene del hombre. Los cristianos emiten a Cristo como el Pako emite al
Achachila, dueño, empero, de una potencialidad superior, de la potencialidad
que viene de la unidad del ser con el mundo de las cosas, o sea la Naturaleza.
Si admitimos el espectáculo de la luz y nos apercibimos de
ella, es muy natural que el mito luminoso se llame Apolo entre los griegos,
Wirakocha entre los americanos de la Altiplanicie u Osiris entre los persas;
pero de que se llame a que sea en la realidad hay una distancia
inconmensurable, en medio de la cual se observa todo el diálogo de la Edad
Media y de la Época Moderna. No. No es preciso, sin embargo, que las cosas
sean, basta que las cosas tengan utilidad, y como la utilidad es un concepto
práctico, se deduce que todo lo útil es real… y es, pues, real, en el hombre,
que es toda la realidad que las cosas puedan ambicionar a poseer. Aquí radica
una de las condiciones vitales del mito, y la razón primordial de su ser.
Una vez que esta realidad se ha corporizado, nace su
verdadera función, y su función se llama civilidad.
La civilidad no es más que una afirmación de la voluntad de
ser en alianza con la naturaleza de las cosas. Hay ciudades antiguas que
nacieron de estas grandes emanaciones mitológicas; se llamaron Ur en la Caldea
o Tiwanaku en América; se llaman Leningrado o Roma…
¿Cómo se realiza el proceso de mitologización del individuo
o del grupo? De antemano cabe afirmar que tanto vale decir mitologización que
integración, sea del hombre como unidad social o del grupo como estamento
colectivo. Cuando el grupo cinegético se bautiza con el nombre de un animal
–Kunturis– es porque ambas fuerzas vitales se han complementado hasta dar
origen a determinada unidad social y mental. Esta operación de liturgia simple,
denuncia el concepto del tótem, paso firme ya para la formación del dios
metafísico. Nada tan interesante como este proceso. El aneródromos griego o el
buey Apis son representaciones de esta unión secular por medio de la que el
hombre ensaya apoderarse de las fuerzas de la naturaleza en su propio servicio.
Pero, seguramente nada lo explica mejor que algunas piezas de arqueológicas de
origen aymara o nazca. Lo que el alfarero indio quiso representar en el hombre
que se apodera del puma hembra, no fue seguramente el vicio nefando, porque
luego elevó el fruto intelectual de este maridaje a símbolo o mito de su
pueblo. Así, el hombre-puma o el hombre-cóndor, indicarían que el hombre se
adueñó por sus virtudes de la fiereza del animal rampante o de la altivez del
ave, rey de los picachos andinos y de su cielo. Quirón, el sabio centauro, es,
sobre todo, la animación de un arquetipo en que el hombre aparece dominador de
la bestialidad oscura, y cuando el Cisne posee a Leda, perfectibilísima, los
griegos quisieron ofrecernos la más insinuante, eurítmica e impoluta noción que
de la belleza femenina había concebido ese pueblo.
Los hijos de Letona fueron, porque la madre reventó una
fecundidad digna de la tierra, abundantes y agrarios como el sapo, y de este
animal tomaron las virtudes que los hicieron grandes en su tiempo, y existe hoy
un pueblo –el Soviet– que ha tomado también del espectáculo de la naturaleza el
símil o el tótem para realizarse en el mundo. La República del Proletariado
revela que su organización no proviene de una química diabólica sino de la
honda, sistemática y simple sabiduría del gobierno natural.
Cuando se contempla esa República donde el trabajo, la
urgencia de dar, de reproducir el pensamiento, de alimentar de su espíritu una
época, funciona con la amplitud y armoniosa regularidad de un pulmón joven,
sólo se piensa en seres diminutos como el electrón del viento y numerosos y
eficaces como ellos.
Yo ignoro si algún especialista se ha detenido a considerar
los términos en que el proceso de mitologización de una idea guarda relación
con el menester doméstico de los hombres. Mas, esto es primordial y simple. No
existiría dios alguno en el panteón de las religiones si este proceso de
culinaria vital no se hubiera cumplido en todas sus formas. Nada por lo demás
más lleno de poesía, o de vida real. En efecto, cuando el juicio inapelable del
racionalismo herético dominó al mundo de las ideas, las religiones perdieron
para siempre su valor inmutable. Supimos, entonces, que la muerte no existe, o
que la muerte es antes que todo, la trasmutación de una forma de la materia en
otra forma de la materia, es decir, un viaje. ¡El viaje tenebroso a través de
rutas ilimitadas donde la tiniebla blasfema y gruñe y el pobre ser que vivió la
plenitud de la vida solar añora el hontanar nativo, en hambritud de la linde
opuesta de esa selva oscura, forte y fortissima, donde se abre, de pronto, la
plenitud angélica… la otra vida!
 |
| Los hermanos Ayar |
Este mundo de ideas no fue inventado por el Dante, ni Juan
Crisóstomo; este mundo de ideas corresponde, con mayor o menor sutilidad, al
acervo primitivo. Los incas pensaron –los griegos arcaicos y egipcios
igualmente– que en la muerte no había sino un deceso parcial, de consciencia y
presciencia, ya que el yo orgánico del difunto seguía viviendo, para lo cual
era necesario poner a su alcance chicha, maíz, coca, en fin, todos esos
pequeños elementos que sustentaron, acabaron de formar e impulsaron a la vida
tal ser que no ha muerto sino que viaja… y qué viaje! ¡Pronto las raicillas
penetran acuciosas rompiendo el secreto de la tierra y se apropian del corazón
y los ojos, del músculo y del hueso, y taladran, ágiles, pertinaces, múltiples,
hasta que el grano de maíz o la semilla de árbol, revienta buscando el seno
núbil de la mujer amada para echar allí, en sangre suya, la yema tierna que
rompe el terrazgo hasta elevarse hacia el sol y la vida! Qué honda, tenebrosa y
escalofriante tragedia entretanto la de la célula que ha conservado su
personalidad entera hasta ese momento súbito cuando siente que un nuevo ser,
breve y suave, la reclama para otra existencia…
Los pieles rojas –Chateaubriand lo refiere– no daban
sepultura a los niños, pensando que habiendo muerto sin vivir no era la tierra
la llamada a reintegrarse de ellos, sino las aves que cantan y las flores que
perfuman; así, al amanecer, ataban el cadáver de una rama elevada y pedían que
la Naturaleza se restituyera de ese hálito. ¿Hay acaso manera más simple,
profunda y bella de comprender la vida, de mitologizar la vida? Pues de esta
suerte, haciendo hervir a través de milenios la misma patata, nuestro
antepasado comprendió que entre él y este fruto de la tierra se había realizado
una sociedad y con ella un convenio tácito, naciendo de este hecho la cultura y
los grupos de América…
En la mecánica de la historia se ve que el primer
acontecimiento social se relaciona con el primer fenómeno de la producción. El
mar engendra imperios que son como él, políticamente proteicos y amenazadores,
otros donde la tierra infunde la proporción estética en las cosas y en los
hombres, y en otros donde el sistema fluvial da origen a pueblos constantemente
angustiados por la idea de una deidad antropomórfica y meteorológica. La
formación –es de repetirse– del grupo, tiene, sobre todo, origen en un mito, en
el mito de la producción. Y hasta el mito hombre: Javhé –el Achachila, Freud lo
denomina el Patriarca–, no tiene valor alguno para su grupo sino en tanto sirve
como elemento de la conservación colectiva.
Siempre que la relación entre la naturaleza y el hombre fue
perfecta, es decir mientras el hombre vivió sujeto a ella, se realizó un
consenso, una relación armónica de elementos que dio origen a esta forma
superior de síntesis intelectual que denominamos un mito. Mas, hay que anotar
que la Naturaleza puede estar también constituida, o representada, por el mundo
mecánico, el mundo fáustico que dijo Spengler, porque no es solamente
Naturaleza lo que ha salido de las manos estuosas de Dionisos, sino todo
aquello en que el hombre levantó su voluntad de vivir…
El hombre y su grupo no alcanzan otra forma de entenderse
que a través de símbolos mitológicos, de alegorías suprafísicas, de porciones
matemáticas de conocimiento hablado, con las cuales y para las cuales acordaron
vivir en sentido social. Algo más, a medida que la sociedad evoluciona, sus
mitos adquieren mayor inmaterialidad, se refieren menos a fenómenos de la
tierra y más a porciones de intelecciones positivas que son generalmente
representaciones de anhelos de equilibrio en el beneficio y la distribución de
la riqueza. El proceso cumple, entonces, la ley que Kant llamó de percepción
trascendental. “La proyección más o menos completa de las condiciones
permanentes y accidentales del sujeto sobre el objeto”, conforme enseñó Wundt.
He aquí por qué la buena técnica en los estudios históricos
aconseje rastrear la filosofía de los hechos a través de las mitologías
populares, antes que hacerlo en las obras específicas de historiología que se
elaboran con propósito deliberado de producir una conclusión determinada. Es
así cómo, más, mucho más que los cronicones religiosos de la Colonia, puede
aclarar la Historia de la América, el estudio de los mitos indígenas, vivos aún
en la tiniebla del aplanamiento intelectual de sus grupos primitivos. Y esto
resulta particularmente indiscutible cuando se analizan los sistemas económicos
del Ayllu, de los cuales los cronistas transmiten datos generalmente
equivocados o porfiadamente erróneos. Y es que el mito –repitamos–, para la
filosofía del hombre entrañado en el universo de la Vida, no es, no puede ser
otra cosa que la manifestación de su unidad en el mundo, es decir el primer
sentido de disciplina del conocimiento aplicado al trabajo: su absoluto.
Estas leyes, por lo demás, se perciben claramente en el
fenómeno de la formación del lenguaje. La filosofía positiva señala varias
condiciones para determinar la existencia del mito: que el fenómeno sea
percibido por todos; que su presencia sea la condición de generalidad, tanto en
la vida individual como en la colectiva y luego en el elemento que más
propiamente denominamos, ahora, económico y que se refiere a la zona geográfica
en que se produce. Es natural que el criterio materialista acepte muchas de las
conclusiones del positivismo; pero para el materialismo histórico, el mito no
es sino la traducción metabólica del fenómeno de la producción relacionada con
el grupo, y el lenguaje se explica como uno de los aspectos del problema
general a que se vio obligado el grupo primitivo; de esta manera las ideas
adquieren formas alegóricas o simbólicas que traducen la satisfacción de tales
necesidades inmediatas.

Parece, pues, que el hombre en el accidentado decurso de su
vida no puede superar ciertas formas que condicionan su devenir y que en el
cumplimiento de su misión como ente social, es decir como personaje histórico,
tiende a la formación de grandes símbolos que le permiten mostrarse organizado
en una disciplina trascendente.
Considerado así el mito, es de un valor permanente
intransferible.





















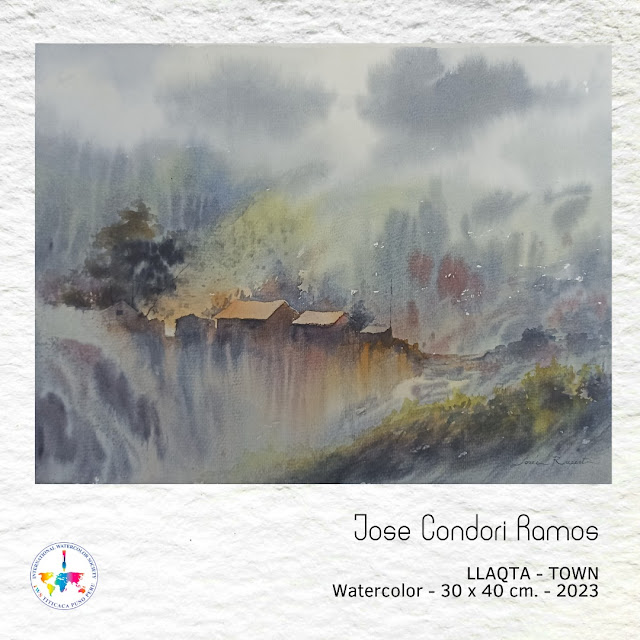







.jpg)
